Haz Click en la Imagen para
Volver a Leyendas
![]()
LA CALLE DE DON JUAN MANUEL
...las consejas populares, conservadas por tradición, rara vez dejan de traer su origen de un acontecimiento verdadero. Conde de la Cortina.
I
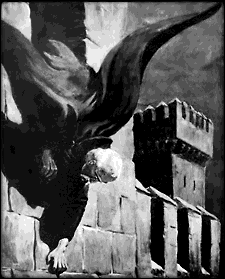 Hay cosas viejas que nunca envejecen, porque siempre conservan no sabemos qué de sencillo
y original. Esto sucede con la leyenda de D. Juan Manuel: todos la saben, más o menos
adulterada; todos la refieren, y a cerca de ella se han escrito dramas, poesías y
artículos literarios; y sin embargo, cada vez que la cantan nuestros poetas o que la
relatan nuestros escritores, el pueblo la recuerda con curiosidad y con deleite.
Hay cosas viejas que nunca envejecen, porque siempre conservan no sabemos qué de sencillo
y original. Esto sucede con la leyenda de D. Juan Manuel: todos la saben, más o menos
adulterada; todos la refieren, y a cerca de ella se han escrito dramas, poesías y
artículos literarios; y sin embargo, cada vez que la cantan nuestros poetas o que la
relatan nuestros escritores, el pueblo la recuerda con curiosidad y con deleite.
No se nos culpe, pues, que escribamos un capítulo más sobre asunto tan conocido; pero, lo repetimos, hay sucesos antiguos que siempre son nuevos, y que agradan al público tanto como al buen tomador el vino añejo.
Atendamos primero a la historia, para después escuchar a la leyenda.
En la comitiva que trajo a Nueva España el Excelentísimo Sr. virrey D. Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, vino "un caballero español, muy principal, natural de Burgos, llamado D. Juan Manuel de Solorzano"; el cual poseía cuantiosos bienes y fue de muchos respetado, cuando años después empuñó las riendas del gobierno virreinal D. Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereita.
En 1636, D. Juan Manuel casó con Doña Mariana de Laguna, hija de un acaudalado minero de Zacatecas, y ambos esposos pasaron a vivir en una casa que estaba muy próxima a la de Su Excelencia el virrey.
La vecindad de habitaciones aumentó, como era muy natural, la amistad entre D. Juan y el de Cadereita, al grado de que éste se pasaba gran parte del día en la morada de su amigo, no sin murmuraciones y hablillas de los que eran enemigos del marqués o de los que envidiaban al primero.
Las malas pasiones llegaron al colmo cuando el virrey encargó a su privado de la administración de los ramos de la Real Hacienda, y por consiguiente de la "intervención de las flotas que venían de la Península".
Hasta entonces, la Audiencia había tomado gran parte en la administración de esos ramos, y esto unido a los chismes de los pequeños, dieron origen a repetidas quejas y representaciones, a odiosas semblanzas, que pintaban al de Cadereita con negros colores, y aun a amenazas de un levantamiento popular; pero "los resortes que el virrey puso en movimiento debieron ser muy poderosos, puesto que inutilizaron los efectos de las cuantiosas sumas de dinero que envió a Madrid la Audiencia, y consiguieron que Felipe IV aprobase la conducta del virrey y confirmase a D. Juan Manuel en el goce de sus nuevas concesiones".
Así las cosas, cierto día arribó a Veracruz un navío, en el que llegó, entre otras muchas personas, una española llamada Doña Ana Porcel de Velasco, viuda de un oficial de marina, muy hermosa y de noble alcurnia, la cual, obligada por una serie de sucesos desgraciados, había resuelto trasladarse a México, para implorar la protección del virrey, "que en tiempos más felices para ella, la había distinguido en la corte; y aun le había dedicado algunos obsequios amorosos".
El marqués, luego que supo la llegada de la de Velasco, demostró a su privado el gusto que tendría de que se hospedase en una habitación digna de ella, y D. Juan Manuel, que se desvivía en complacer a su Excelencia, no sólo puso a disposición de Doña Ana su casa, sino que con gran liberalidad costeó el viaje que hizo ésta de Veracruz a México.
Pasó el tiempo, y la sublevación de Cataluña proporcionó a las autoridades de México un medio de vengarse del virrey, marqués de Cadereita, y de su privado D. Juan Manuel, al grado que al último se le tenía ya preso en 1640 por orden del Alcalde del crimen D. Francisco Vélez de Pereira.
Sereno y tranquilo sufría su prisión D. Juan Manuel, cuando supo que el D. Francisco Vélez de Pereira no era solamente un Alcalde del crimen sino un Alcalde criminal, pues visitaba a su esposa Doña Mariana de Laguna con demasiada frecuencia y con fines nada honestos.
En la misma cárcel, estaba con D. Juan Manuel un caballero que poseía grandes riquezas, llamado D. Prudencio Armendia, quien por su rectitud en el desempeño de diversos cargos en Orizaba –rectitud que no convenía a los que lucraban con el poder- había sido llevado preso a México. De é1 se había valido D. Juan
Manuel para arreglar el viaje de Doña Ana de Velasco, y é1 le proporcionó el modo de salir de la prisión para cerciorarse de la conducta de su esposa.
D. Juan Manuel dejó la cárcel diversas noches, y en una de tantas, llego de ira, al encontrar a la adúltera casi en los brazos del Vélez de Pereira lo mató.
Los resultados fueron funestos. La Audiencia no quería hacer públicos los detalles del crimen, y el virrey, que se ignora si fue todavía el marqués de Cadereita o su sucesor, hizo esfuerzos poderosos por salvar a D. Juan Manuel, pero cuando ya se esperaba el triunfo, amaneció colgado de la horca un día del mes de octubre del año del Señor de 1641.
Los oidores, que fueron los que ordenaron aquella sombría ejecución, la atribuyeron a los ángeles; pero... aquí termina la historia y empieza la leyenda.
II
Hace muchos años -cuenta la tradición- que vivía en esta Calle un hombre muy rico, cuya
casa quedaba precisamente detrás del Convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba D.
Juan Manuel y se hallaba casado con una mujer tan virtuosa como bella. Pero aquel hombre,
en medio de sus riquezas y al lado de una esposa que, poseia prendas tan raras, no se
sentía feliz a causa de no haber tenido sucesión.
La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba y para hallar algun consuelo resolvió consagrarse a las prácticas religiosas, pero tanto, que no conforme con asistir casi todo el día a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar de fraile a San Francisco. Con este objeto, envió por un sobrino que residía en España, para que administrase sus negocios. Llegó a poco el pariente, y pronto también concibió D. Juan Manuel celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma, si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía que lo estaba deshonrando. El diablo acudió solicito, y le ordenó que saliera de su casa a las once de esa misma noche y matara al primero que encontrase. Así lo hizo D. Juan, y al día siguiente cuando creyendo estar vengado se encontraba satisfecho, el demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente; pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que é1 se le apareciera junto al cadáver del culpable.
D. Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa: bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el postigo del zaguán, se recargaba en el muro, y envuelto en su ancha capa, esperaba tranquilo a la víctima. Entonces no había alumbrado y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche, se oían lejanos pasos, cada vez más perceptibles: después aparecía el bulto de un transeúnte, a quien acercándose D. Juan, le preguntaba:
-Perdone usarcé, ¿qué horas
son?
-Las once.
-¡Dichoso usarcé, que sabe la hora en que muere!
Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el postigo, atravesaba de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación.
La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas, en dicha calle, recogía la ronda un cadáver, y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes.
En uno de tantos días muy temprano, condujo la ronda un cadáver a la casa de D. Juan Manuel, y éste contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna.
D. Juan al verlo trató de disimular; pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser, y pálido, tembloroso, arrepentido, fue al convento de San Francisco, entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies, y abrazándose a sus rodillas, le confesó uno a uno todos sus pecados, todos sus crimenes, engendrados por los celos y ordenados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su ánima.
El reverendo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido D. Juan, le mandó por penitencia que durante tres noches consecutivas fuera a las once en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas.
Intentó cumplir D. Juan; pero no había aún recorrido las cuentas todas de su rosario, la primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido:
-¡Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de D. Juan Manuel!
Quedóse mudo, se repuso enseguida, fue a su casa, y sin cerrar un minuto los ojos, esperó el alba para ir a comunicar al confesor lo que había escuchado.
-Vuelva esta misma noche- le dijo el religioso –considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su ánima y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid para apartarlo del buen camino, y haga la señal dela cruz cuando sienta espanto.
Humilde, sumiso y obediente, D. Juan Manuel estuvo a las once en punto en la horca; pero aún no había comenzado a rezar, cuando vio un cortejo de fantasías, que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd.
Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó al otro día en el convento de San Francisco.
-¡Padre- le dijo -por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme concédame la absolución!
El religioso se hallaba conmovido, y juzgando que hasta sería falta de caridad el retardar más el perdón, le absolvió al fin, exigiéndole por última vez, que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba.
Que fue el penitente, lo dice la leyenda. ¿Qué pasó allí? Nadie lo sabe, y sólo agrega la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver, y que este cadáver era del muy rico Sr. D. Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereita.
El pueblo dijo desde entonces que a D. Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos.
Amén.
![]()
Haz Click en la Imagen para
Volver a Leyendas
![]()